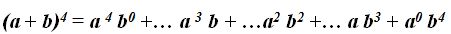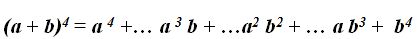DESCARTES
Biografía
(La Haye, Francia, 1596 - Estocolmo, Suecia, 1650)
René Descartes se educó en el colegio jesuita de La Flèche (1604-1612),
por entonces uno de los más prestigiosos de Europa, donde gozó de un
cierto trato de favor en atención a su delicada salud. Los estudios que
en tal centro llevó a cabo tuvieron una importancia decisiva en su
formación intelectual; conocida la turbulenta juventud de Descartes, sin
duda en La Flèche debió cimentarse la base de su cultura. Las huellas
de tal educación se manifiestan objetiva y acusadamente en toda la
ideología filosófica del sabio.
El programa de estudios propio de aquel colegio (según
diversos testimonios, entre los que figura el del mismo Descartes) era
muy variado: giraba esencialmente en torno a la tradicional enseñanza de
las artes liberales, a la cual se añadían nociones de teología y
ejercicios prácticos útiles para la vida de los futuros gentilhombres.
Aun cuando el programa propiamente dicho debía de resultar más bien
ligero y orientado en sentido esencialmente práctico (no se pretendía
formar sabios, sino hombres preparados para las elevadas misiones
políticas a que su rango les permitía aspirar), los alumnos más activos o
curiosos podían completarlos por su cuenta mediante lecturas
personales.
Años después, Descartes criticaría amargamente
la educación recibida. Es perfectamente posible, sin embargo, que su
descontento al respecto proceda no tanto de consideraciones filosóficas
como de la natural reacción de un adolescente que durante tantos años
estuvo sometido a una disciplina, y de la sensación de inutilidad de
todo lo aprendido en relación con sus posibles ocupaciones futuras
(burocracia o milicia). Tras su etapa en La Flèche, Descartes obtuvo el
título de bachiller y de licenciado en derecho por la facultad de
Poitiers (1616), y a los veintidós años partió hacia los Países Bajos,
donde sirvió como soldado en el ejército de Mauricio de Nassau. En 1619
se enroló en las filas del duque de Baviera.
Según relataría el propio Descartes en el Discurso del Método,
durante el crudo invierno de ese año se halló bloqueado en una
localidad del Alto Danubio, posiblemente cerca de Ulm; allí permaneció
encerrado al lado de una estufa y lejos de cualquier relación social,
sin más compañía que la de sus pensamientos. En tal lugar, y tras una
fuerte crisis de escepticismo, se le revelaron las bases sobre las
cuales edificaría su sistema filosófico: el método matemático y el
principio del cogito, ergo sum. Víctima de una febril excitación,
durante la noche del 10 de noviembre de 1619 tuvo tres sueños, en cuyo
transcurso intuyó su método y conoció su profunda vocación de consagrar
su vida a la ciencia.
Tras renunciar a la vida militar, Descartes viajó por
Alemania y los Países Bajos y regresó a Francia en 1622, para vender sus
posesiones y asegurarse así una vida independiente; pasó una temporada
en Italia (1623-1625) y se afincó luego en París, donde se relacionó con
la mayoría de científicos de la época.
En 1628 decidió instalarse en Holanda, país en
el que las investigaciones científicas gozaban de gran consideración y,
además, se veían favorecidas por una relativa libertad de pensamiento.
Descartes consideró que era el lugar más favorable para cumplir los
objetivos filosóficos y científicos que se había fijado, y residió allí
hasta 1649.
Los cinco primeros años los dedicó
principalmente a elaborar su propio sistema del mundo y su concepción
del hombre y del cuerpo humano. En 1633 debía de tener ya muy avanzada
la redacción de un amplio texto de metafísica y física titulado Tratado sobre la luz; sin embargo, la noticia de la condena de Galileo
le asustó, puesto que también Descartes sostenía en aquella obra el
movimiento de la Tierra, opinión que no creía censurable desde el punto
de vista teológico. Como temía que tal texto pudiera contener teorías
condenables, renunció a su publicación, que tendría lugar póstumamente.
En 1637 apareció su famoso Discurso del método,
presentado como prólogo a tres ensayos científicos. Por la audacia y
novedad de los conceptos, la genialidad de los descubrimientos y el
ímpetu de las ideas, el libro bastó para dar a su autor una inmediata y
merecida fama, pero también por ello mismo provocó un diluvio de
polémicas, que en adelante harían fatigosa y aun peligrosa su vida.

Obras
Aunque se conservan algunos apuntes de su juventud, la primera obra de Descartes fue Reglas para la dirección del espíritu, escrita en 1628, aunque quedó inconclusa, y que se publicó póstumamente en 1701. Luego Descartes escribió El mundo o tratado de la luz y El hombre,
que retiró de la imprenta al enterarse de la condena de la Inquisición a
Galileo en 1633, y que más tarde se publicaron a instancias de Gottfried Leibniz. En 1637 publicó el Discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias, seguido de tres ensayos científicos: La Geometría, Dióptrica y Los meteoros.
Con estas obras, escritas en francés, Descartes acaba por presentarse
ante el mundo erudito, aunque inicialmente intentó conservar el
anonimato.
En 1641 publicó las Meditaciones metafísicas, acompañadas de un conjunto de Objeciones y respuestas que amplió y volvió a publicar en 1642. Hacia 1642 puede fecharse también el diálogo, obra póstuma, La búsqueda de la verdad mediante la razón natural.
En 1644 aparecen los Principios de filosofía, que Descartes idealmente habría planeado para la enseñanza. En
1649 publicó un último tratado, Las pasiones del alma, sin
embargo aún pudo diseñar para Cristina de Suecia el reglamento de una
sociedad científica, cuyo único artículo es que el turno de la palabra
corresponda rotativamente a cada uno de los miembros, en un orden
arbitrario y fijo.
Filosofía
Al menos desde que Hegel escribió sus Lecciones de historia de la filosofía,
en general se considera a Descartes como el padre de la filosofía
moderna, independientemente de sus muy relevantes aportes a las
matemáticas y la física. Este juicio se justifica, principalmente, por
su decisión de rechazar las verdades recibidas, p. ej., de la escolástica,
combatiendo activamente los prejuicios. Y también, por haber centrado
su estudio en el propio problema del conocimiento, como un rodeo
necesario para llegar a ver claro en otros temas de mayor importancia
intrínseca: la moral, la medicina y la mecánica. En esta prioridad que
concede a los problemas epistemológicos, lo seguirán todos sus
principales sucesores. Por otro lado, los principales filósofos que lo
sucedieron estudiaron con profundo interés sus teorías, sea para
desarrollar sus resultados o para objetarlo. Este es el caso de Pascal, Spinoza, Newton, Leibniz, Malebranche, Locke, Hume y Kant,
cuando menos. Sin embargo, esta manera de juzgarlo no debe impedirnos
valorar el conocimiento y los estrechos vínculos que este autor mantiene
con los filósofos clásicos, principalmente con Platón y Aristóteles, pero también Cicerón y Sexto Empírico. Descartes aspira a «establecer algo firme y duradero en las ciencias». Con ese objeto, según la parte tercera del Discurso,
por un lado él cree que en general conviene proponerse metas realistas y
actuar resueltamente, pero prevé que en lo cotidiano, así sea
provisionalmente, tendrá que adaptarse a su entorno, sin lo cual su vida
se llenará de conflictos que lo privarán de las condiciones mínimas
para investigar. Por otra parte, compara su situación a la de un
caminante extraviado, y así concluye que en la investigación, libremente
elegida, le conviene seguir un rumbo determinado. Esto implica atenerse
a una regla relativamente fija, un método, sin abandonarla «por razones
débiles»...
Metafísica
Otra postura que Descartes sostiene es la evidencia de la libertad. Pero más que discutir la realidad o no del libre albedrío, Descartes parece partir de la hipótesis de que él mismo es
libre para poner esta libertad en práctica: ya la investigación, en su
caso, resulta de una determinación voluntaria y libre. Además, la epistemología
cartesiana, vg., su investigación sobre las condiciones de validez del
conocimiento, hace un aporte tácito, pero fundamental, al campo de la
filosofía práctica: la responsabilidad
no es ilusoria, pues si hay conocimiento legítimo, y éste versa en
parte sobre algunas relaciones causales, hemos de tomar nuestras
decisiones sin dar oídos sordos a las consecuencias previsibles de
nuestros actos.
Sin embargo, parece que Descartes nunca intentó demostrar la
corrección de la citada hipótesis sobre el libre albedrío, como no fuera
poniéndola a prueba indirectamente, acaso examinando su capacidad de
producir resultados favorables. Descartes compara el cuerpo de los
conocimientos a un árbol cuyas raíces son de tipo metafísico, el tronco
equivale a la física, y las ramas principales son las artes mecánicas,
cuya importancia está en que permiten disminuir el trabajo de los
hombres, la medicina y la moral. La metafísica es fundamental, pero añade que los frutos de un árbol no se cogen de las raíces, sino de las ramas.
Las reglas del método
Tras el hundimiento de la filosofía aristotélico-tomista, el objetivo fundamental de Descartes es encontrar un método que,
partiendo de una serie de reglas, garantice el razonamiento correcto y
la reconstrucción de todo el saber humano. Las reglas de dicho método
son las siguientes:
1) Regla de la evidencia, que exige rechazar cualquier idea que no
sea clara (es decir, indudable) y distinta (imposible de confundir con
ninguna otra). Se llega a la evidencia, bien por intuición, o visión intelectual directa de una verdad (como los primeros principios del razonamiento), bien por deducción, que permite derivar una serie de consecuencias necesariamente ciertas de tales principios intuitivamente evidentes.
2) Regla del análisis, que consiste en reducir lo complejo a sus
componentes más simples, que pueden conocerse intuitivamente.
3) Regla de la síntesis, por la cual, partiendo de los elementos
simples, conocidos por intuición, se construyen argumentos o
deducciones más complejas.
4) Regla de la enumeración, en cuya aplicación se revisan todos los
pasos dados para comprobar que no se han cometido errores en el
razonamiento.
Duda metórica
La duda metódica es el método de Descartes para descubrir verdades ciertas.
En general, se opone a la duda escéptica en que la duda metódica tiene
un carácter constructivo y provisional, mientras que la duda escéptica
suele ser más destructiva y permanente.
La duda metódica consiste,
hablando en términos muy generales, en dudar de todas las verdades
adquiridas por cualquier vía hasta llegar a alguna que se muestre tan
evidente por sí misma que haga imposible la duda. Siguiendo este método fue como Descartes llegó a afirmar, con toda seguridad eso de “pienso, luego existo”.
He sacado la información de:
- biografiasyvidas
- Wikipedia
- Google Imágenes
- iesdionisioaguado
- filosofia.laguia2000.com

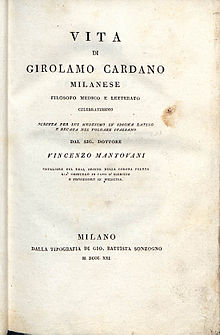
 (en notación moderna), le fue comunicada a través de Niccolò Fontana
(más conocido como Tartaglia) a quien Cardano había jurado no desvelar
el secreto de la resolución; no obstante, Cardano consideró que el
juramento había expirado tras obtener información de otras fuentes por
lo que polemizó con Tartaglia, a quien además cita. En realidad, el
hallazgo de la solución de las ecuaciones cúbicas no se debe ni a Cardano ni a Tartaglia (había hallado una primera fórmula Scipione dal Ferro hacia 1515)
y hoy se reconoce la honradez de Cardano que lo reconocía así en su
libro. Una ecuación de cuarto grado fue resuelta por un discípulo de
Cardano llamado Lodovico Ferrari. En su exposición, puso de manifiesto lo que hoy se conoce como números imaginarios.
(en notación moderna), le fue comunicada a través de Niccolò Fontana
(más conocido como Tartaglia) a quien Cardano había jurado no desvelar
el secreto de la resolución; no obstante, Cardano consideró que el
juramento había expirado tras obtener información de otras fuentes por
lo que polemizó con Tartaglia, a quien además cita. En realidad, el
hallazgo de la solución de las ecuaciones cúbicas no se debe ni a Cardano ni a Tartaglia (había hallado una primera fórmula Scipione dal Ferro hacia 1515)
y hoy se reconoce la honradez de Cardano que lo reconocía así en su
libro. Una ecuación de cuarto grado fue resuelta por un discípulo de
Cardano llamado Lodovico Ferrari. En su exposición, puso de manifiesto lo que hoy se conoce como números imaginarios.
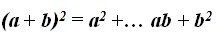
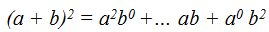
 o el cubo de la suma de dos números, la parte literal del resultado sería teniendo en cuenta lo que acabamos de estudiar:
o el cubo de la suma de dos números, la parte literal del resultado sería teniendo en cuenta lo que acabamos de estudiar: